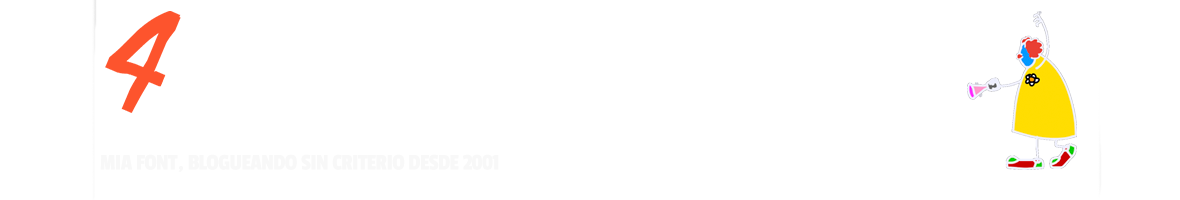Era bella y yo la vestía
Los dos estaríamos mirando al techo. Seguramente, fumaríamos. Pero no. Lo más normal es que los dos, ellos dos, en ese preciso instante también estarían mirando al techo… y fumando.
—¡Ella fumando! —Escupí.
Me pregunté si él fumaría. Me quedé pensativo dándole una honda calada a mi cigarrillo, entrecerrando los ojos para que el humo no me cegara, y decidí que casi me daba igual.
—Si no fuma y el tabaco no lo mata, —susurré—, lo mataría yo a puntapiés.
Esbocé una sonrisa. Me esforcé en hacer una mueca perversa como si alguien pudiera estar mirándome pero se desdibujó al instante. No me encontraba muy dispuesto a aguantar mis propias estupideces. Ni mis propias estupideces ni mis propios pensamientos. De un modo u otro, debía mantener la mente ocupada con otras cosas que no tuvieran relación con ella.
—¿Cómo será? —Volví a sorprenderme hablando en voz alta.
Me tapé la boca con la mano intentando acallar mis palabras pero el cerebro no entendió la orden y tiró sin mi consentimiento: ¿alto? Si es bajo sí que puedo patearlo; ¿Fuerte? Una puta tableta de chocolate; ¿Cariñoso? Maldita sea el amor de las primeras semanas; ¿Atento? Bah, un imbécil panoli; ¿Guapo? No será inteligente, entonces…
Sin prestar atención, quise apagar el cigarrillo en el cenicero que tenía reposando en mi pecho pero en alguno de los movimientos se había desplazado y solo acerté en aplastar la punta incandescente muy cerca del pezón derecho.
—¡Joder! —Grité con todas mis fuerzas—. ¡Hijo de la gran puta!
Me incorporé violentamente sacudiéndome la ceniza al rojo que me chamuscaba la piel causándome un dolor insoportable. El cenicero se vació de colillas por encima de las sábanas blancas y rodó por la cama hasta dar un salto mortal hacia el suelo chocando y haciéndose trizas. Mientras, mi lengua escupía una ristra de insultos y tacos y un montón de expresiones malsonantes que ni sabía cuando las había aprendido.
De un salto, al mismo tiempo que golpeaba las sábanas intentando evitar que no se hicieran más agujeros de los inevitables, me puse en pie en el suelo y noté el pinchazo de un cristal que se clavaba en una de mis plantas como un tremendo arpón. Un extremo dolor me recorrió todo el cuerpo de abajo a arriba como si un rayo me estuviera partiendo en dos desde dentro hacia afuera.
Creo que fue en ese preciso instante cuando solté el alarido más espeluznante que jamás haya emitido y mi garganta decidió dejar de pronunciar ni un solo sonido más durante las 48 horas siguientes.
Me llevé las manos al pie herido, arrugando la pierna, y me lancé en busca de protección encima de la cama. La sangre brotaba como un aspersor manchando sábanas y paredes mientras mis dedos pinzaban el cristal clavado y lo extraían dejando un profundo boquete cercano al talón. Tiré de la sábana y la enrollé alrededor del pie intentando inútilmente parar la hemorragia. Noté como las primeras lágrimas rodaban por mis mejillas al tiempo que, bajando por el lado opuesto de la cama, inicié el camino hasta el baño arrastrando media cama con la pierna herida. «¿Por qué coño sujeto tan bien las sábanas debajo del colchón?» me pregunté maldiciéndome. Tiré con fuerza para poder llegar hasta el baño pero no solo se desató el pie de sus ataduras sino que también lo hizo la tercera ley de Newton o la de acción y reacción. Lo pensé. Incomprensiblemente, lo pensé. En una milésima de segundo, la que va desde la pérdida de equilibrio total hasta darme con la frente en el canto de la taza del váter, se me apareció Newton y su tercera ley.
Desperté aturdido en el frío suelo del baño. Sumergido en una espesa capa de pitidos de alta frecuencia y docenas de silbidos de vientos imaginarios colándose por rendijas de ventanas viejas, mi cabeza parecía palpitar esperando el momento preciso para estallar en mil pedazos.
—Ha sido un puto sueño… —quise pronunciar pero nada salió de mi boca.
Respiré profundamente, llené los pulmones y expulsé el aire intentando emitir algún sonido. Nada, cero. Ni un leve gemido. Desanimado, miré a mi alrededor y vi las sábanas por el suelo que, como si fueran la mecha de un cartucho de dinamita, se extendían hasta el colchón medio caído en medio del dormitorio. Percibí el brillo de lo que parecían trozos de cristal esparcidos por toda la habitación y de repente, llevé la mirada al pie herido. Si como parecía, al fin y al cabo, nada había sido un sueño, el pie debería seguir sangrando y yo no estaba muerto de milagro.
Mientras observaba un extraño vendaje alrededor del pie, oí un ruido familiar que llegaba desde el otro extremo de la casa. Intenté reclamar un «quién anda ahí» aunque fuera con un hilo de voz pero solo escuché como la puerta se cerraba de un portazo.
Sonreí.
Abril, 2010