
Todo cambió cuando vio lo que nunca debió de ver
— ¡Tócala de nuevo!
— ¡No puedo! ¡No puedo más!
— ¡Tócala otra vez!
— ¡No puedo, joder! — gritó aún más fuerte. Y añadió alzando las manos: — ¡Me sangran los putos dedos!
Sonó el timbre de la puerta. Ella entornó los ojos dejándolos en blanco. Otra vez se le había pasado el tiempo volando y sintió que siempre la interrumpían cuando más ganas tenía de seguir inmersa en su trabajo. Dejó el pincel impregnado en cola dentro del bote, depositó la tecla muy suavemente encima de la mesa y se limpió las manos con uno de los trapos. Echó un vistazo a la mesa repleta de herramientas y materiales de diversos tipos, y salió de la habitación cerrando la luz y la puerta. El timbre volvió a sonar un par de veces, dos pulsaciones muy cortas pero parecían insistentes.
— ¡Ya va! — dijo acercándose a la puerta. Descorrió uno de los tres cerrojos y giró el pomo.
— ¡Hola! — saludó quien estaba al otro lado cuando ella apareció tras la puerta.
— Cuánta insistencia… — se quejó con una sonrisa torcida en los labios.
— Hoy vengo con ganas — dijo él cruzando el umbral de la puerta — . He estado toda la semana practicando hasta borrarme las huellas digitales… ¡Ja, ja, ja!
Ella le siguió el juego soltando también una sonora carcajada. Su alumno siempre exageraba con sus comentarios acerca del empeño que ponía en aprender a tocar el piano. Ganas no le faltaban y ella le tenía cierto aprecio por ese entusiasmo aunque evolucionara muy lentamente.
Él la rebasó pasando por su lado y recorrió el camino de memoria por dentro de la casa hasta llegar a la habitación donde recibía semanalmente sus clases particulares de piano. La estancia era pequeña y no tenía ninguna ventana al exterior «para no molestar a los vecinos», tal y como le había explicado ella durante la primera de sus clases hacía ya bastante tiempo. Arrimado a la pared más ancha, un precioso piano de pared de ochenta y ocho teclas, impecable, brillante, se alzaba majestuoso como un rey en su trono dispuesto a escuchar con vehemencia lo que la plebe le rogaba.
Él ocupó la banqueta y desplegó por el atril un montón de hojas sueltas impresas con las partituras que estaba aprendiendo. Miró el mar de teclas blancas y negras que se extendían a su izquierda y a su derecha. Esperó a que ella, su profesora, entrara en la habitación y se sentara justo a su lado. Cada vez que eso sucedía, sentía la contradicción de estar a gusto teniéndola cerca y la incomodidad de sentirse observado y analizado.
— ¿Y bien? — dijo ella colocándose a su derecha.
— Ya casi toco toda la pieza — le respondió sin dejar de mirar las teclas — . Solo me falta la parte final y coordinar mejor el ritmo de la mano izquierda.
— Adelante… — le invitó ella.
Se cogió ambas manos e hizo crujir sus dedos. La maniobra no era nada efectiva con ella presente. Él nunca conseguía estar relajado sabiendo que seguía nota a nota lo que interpretaba. Sus dedos, pese a las clases, todavía eran diez palos que caían a plomo sobre las teclas sin ninguna gracia ni estética ni plástica. Pese a todo, empezó a tocar. Las notas se sucedían unas tras otras con bastante precisión salvo algún error que él excusaba diciendo que era un fallo puntual debido a la presión que sentía al tenerla allí, a su lado, escuchándole en silencio.
Los treinta minutos siguientes no variaron mucho de la rutina habitual de las clases para aprender a tocar el piano a las que llevaba asistiendo casi un año: repetir y repetir una y otra vez los compases en los que se encasquillaba o escuchar los consejos que ella le daba para afrontar el paso de unos acordes a otros. Era entonces cuando la profesora ponía la espalda totalmente recta, estiraba los dedos hasta las teclas y le mostraba cómo tocar aquello que le resultaba más difícil. La mayoría de las veces, él pensaba que verla tocar era un gran privilegio. Ser el único espectador de aquella virtuosa del piano no tenía precio y si lo tenía, él pagaba una miserable cuota mensual que no cubría ni dos compases interpretados por sus gráciles dedos. Cuando se daba cuenta de que no estaba asimilando nada, porque se había quedado ensimismado, medio avergonzado rompía de mala gana ese momento pidiendo repetir él mismo lo que ella le había mostrado.
Pero esa tarde no, no había querido que le explicara nada, ni hiciera nada, solo quería demostrarle que sus palabras al llegar no habían sido un farol. No había mentido. Se había dejado la piel practicando toda la semana para enseñarle que estaba progresando y que poco a poco le iba perdiendo el miedo al complejo instrumento. Y tocó y tocó hasta que sus agarrotados dedos ya no le respondían y llegó el momento de tomarse un breve descanso.
— Necesito ir al baño — le dijo sin apartar la vista de las partituras.
— Ya sabes dónde está.
Se levantó y salió de la habitación. Mientras, ella se acomodó en la banqueta y empezó a interpretar con milimétrica precisión la melodía que su alumno estaba practicando. El sonido que despedían las cuerdas del piano inundaron la casa. La habitación sin ventanas hacía de perfecta caja de resonancia y la música fluía por la puerta abierta, su única vía de escape. Interpretó de principio a fin toda la pieza, pero en los últimos compases se permitió la licencia de dejarse llevar por una corta improvisación. Al finalizarla, la estancia quedó casi en absoluto silencio. Estaba convencida de que las cuerdas metálicas del instrumento nunca dejaban de vibrar y eso impedía conseguir un silencio total. Aquellos instantes de quietud se rompieron con la voz de su alumno tras ella. Había estado observándola si que se percatara de su presencia.
— No sabía que fueras tan manitas… — dijo él mientras volvía a sentarse a su lado frente al piano.
— ¿Cómo dices? — preguntó ella sin entender.
Él, giró la cabeza, la miró a los ojos y añadió:
— Me he confundido de puerta y he entrado en esa habitación en la que tienes un piano desmontado.
La expresión de la profesora cambió de repente. Sus músculos se tensaron tanto que no podía disimular su enfado. Había sido su único alumno en el último año. No se había comprometido con nadie más para poder tener el máximo tiempo para él, para dedicarse en exclusividad a aquel alumno entusiasta y que creyó que no le causaría ningún problema.
— Sabes perfectamente qué puerta da al baño — le recriminó — . No debiste mirar en esa habitación.
— Debió ser un piano precioso en su tiempo — prosiguió sin escuchar sus palabras y sin advertir el cambio de actitud — . Le he echado un vistazo y…
— ¡NO ESTÁ DESMONTADO! — le cortó gritándole enfurecida a la vez que golpeaba con el puño una serie de teclas emitiendo un quejido entre doloroso y terrorífico. — ¡ES MI OBRA MAESTRA!
Acongojado, se levantó lentamente sin dejar de mirarla a los ojos. Fue entonces cuando percibió que sus pupilas se habían dilatado y las esferas parecían estar al borde de salir disparadas. Su rostro había perdido la amabilidad y la dulzura con las que le recibía. En su cuerpo había desaparecido la fragilidad y su musculatura se había tensado despidiendo rabia.
— Perdona, no quise… — se atrevió a articular, estaba apunto de ponerse a temblar.
— ¡Cállate y siéntate! — le ordenó señalando la banqueta con el dedo más amenazador que había visto jamás.
— No, no… — balbuceó y empezó a temblar. — Es casi la hora y debería irme porque…
Sintió que había metido la pata hasta el fondo. Sintió que acaba de hacer añicos una incipiente confianza, un respeto recíproco, por culpa de su curiosidad. Al encarar la puerta de la habitación de aquel piano oculto supo que si la abría, allí no encontraría el baño. La curiosidad le pudo cuando la oyó tocar al fondo de la casa y aprovechó que estaba distraída.
— Lo siento mucho… — intentó disculparse.
— Sién… ta… te… y… to… ca — dijo despacio remarcando cada una de las sílabas. Le puso la mano en el hombro y le obligó a hacerlo. No necesitó hacer fuerza alguna. Él estaba asustado y sintió que acababa de convertirse en un conejo acorralado incapaz de buscar una escapatoria.
Cada media docena de notas, uno de sus dedos tocaba la tecla incorrecta y, a su espalda, le escuchaba decir «vuelve a empezar» sin dejar de caminar en círculos. Un par de veces más, intentó convencerla de que no era buena idea continuar con la clase. Sentía haber entrado en la habitación y haber descubierto el piano desmontado. «No-es-tá-des-mon-ta-do» le había repetido ella volviendo a remarcar las sílabas y con los dientes apretados. Como no entraba en razón, acabó por suplicarle que acabaran con todo aquello y que le dejara marchar. «¿Que me deje marchar?» se preguntaba. Era una estupidez pensar que le estaba reteniendo. ¿Quién era ella para hacer tal cosa? ¿Por qué no se levantaba y la dejaba allí con su esquizofrenia? ¿Qué se lo impedía? No lo sabía pero algo le mantenía postrado en la banqueta, intentando hilar lo mejor posible las notas de la melodía que llevaba semanas aprendiendo.
Pensó que si lograba concentrarse y tocar del tirón, la lección terminaría y él podría marcharse. Y olvidar aquel día para siempre. O eso o, lamentablemente, abandonaría las clases con aquella profesora que ya no se parecía en nada a la que había estado tratando durante tanto tiempo. Sin embargo, los errores en la digitación eran cada vez más frecuentes y seguidos. Ella ordenaba volver a empezar y él obedecía.
— No pararás hasta que te salga perfecta — le susurró al oído.
La piel se le erizó al sentir su aliento a escasos centímetros de su oreja y equivocó un acorde.
— Vuelve a empezar.
Posó los ojos en el inicio de la partitura. No sabía ni por qué lo hacía. No tenía fluidez en la lectura de notas, tocaba más de memoria que leyendo, pero estaba agotado. La vista se le nublaba, las líneas del pentagrama se juntaban formando una sola, no alcanzaba a distinguir un do de un fa y sentía calambres en los dedos.
— No está desmontado.
— ¿Cómo? — se atrevió a preguntar dejando de tocar.
— ¡NO PARES! — le gritó a la vez que le daba un manotazo en la cabeza — . ¡VUELVE A EMPEZAR!
Instintivamente, retomó el inicio de la pieza y empezó de nuevo.
— Decía, que no está desmontado — habló la profesora de piano con el mismo tono que utilizaba para darle consejos o explicarle la teoría de la música. Ese mismo tono agradable que le hacía perder la concentración por querer escucharla, no porque le importara lo que le contaba, sino porque disfrutaba con el sonido de su voz. Ahora cuando se dirigía a él, aunque fuera con ese tono placentero que recordaba, le helaba la sangre.
— Todo lo contrario, lo estoy construyendo. Si en algo llevas razón es que sí, soy una manitas. Autodidacta. No sé si hay tutoriales en YouTube de cómo construir un piano, tampoco me importa. Como éste, como el que yo estoy creando, seguro que no los hay. — Él perdió el ritmo un instante y ella repitió: — Vuelve a empezar. No recuerdo cuánto hace que se me encomendó esta tarea… no sé… quizás dieciséis.
— ¿A… a… ños? — tartamudeó él y erró la nota.
— Empieza de nuevo, por favor.
Se preguntó por qué demonios decía nada si ya era suficiente trabajo concentrarse en tocar sin equivocarse, pero reconoció que su voz volvía a hipnotizarle, como si todo aquello no estuviera ocurriendo.
— No. Alumnos. — continuó ella. — Dieciséis alumnos. Los alumnos no se corresponden con los años porque no todos estuvieron en mis clases al mismo tiempo. Algunos vivnieron meses; otros, semanas… y bueno, tampoco he tenido alumnos siempre. Construir ese piano, mi piano, requiere esfuerzo y dedicación. Muchísimo más que aprender a tocarlo. Y es difícil compaginar su construcción con dar clases. Así que tengo que ir haciendo paréntesis entre alumno y alumno. Después de ti, haré otro. Será largo porque creo que contigo podré acabarlo.
— ¿El… qué?
— ¡EL PIANO! ¡MI PIANO! ¡ESTOY HABLÁNDOTE DE MI PIANO! ¡Y VUELVE A EMPEZAR!
— No puedo…
— Sí puedes. Viniste a que te diera clases… — cambió el tono y añadió burlándose: — Uy, el señor quiere aprender a tocar el piano. Pero ¿tú te has visto? ¡Tus manos parecen rastrillos de jardinero! Cuando te vi, pensé en no aceptarte, pero recapacité. Me dije que no me darías mucho la lata, que tu evolución sería lenta y eso me permitiría concentrarme en mi trabajo, mi obra, más que en preparar constantemente ejercicios para un alumno normal. Con el tiempo, hasta pensé en poner una excusa y dejar de darte clases… dejarte marchar. ¡Pero no! ¡Manos de Rastrillo ha tenido que meter las narices dónde no debía!
Una lágrima comenzó a rodarle mejilla abajo. Seguramente por el dolor de sus extremidades, pero quizás también por el daño que estaban haciéndole sus palabras.
— ¡El piano es un instrumento que no está hecho para según que manos! ¡No todo el mundo puede tocarlo! ¡Solo unos pocos privilegiados como yo! — le gritó tan cerca de su cara que esta vez, sintió y olió su aliento a milímetros de su nariz. — ¡Y mis manos no pueden tocar cualquier piano!
Con su rostro tan cerca vio su interior, su alma, su nada. No había nada en su interior. Percibió que estaba hueca por dentro. O en su defecto, lo que pudiera residir en su interior no era conocido. Era oscuro como la noche más cerrada. ¿Cómo podía haber estado tan ciego durante tanto tiempo? Sin saber cómo, llegó al final de la pieza y dejó de tocar. Por un instante, la habitación se quedó en silencio. Él miraba las teclas. Blancas y negras. Blancas y negras. Blancas y… Cerró los ojos y las lágrimas por fin corrieron por su rostro hasta caer encima de sus piernas mojando sus pantalones.
— Muy bien — dijo ella — . Tócala otra vez sin ningún error.
— No puedo… — sollozó él sin abrir los ojos.
— La última vez, te lo prometo.
— No, por favor…
Sintió como de su nariz se deslizaba una gran cantidad de mucosa y se la quiso limpiar con la manga de la camisa. Fue entonces cuando abrió los ojos y observó lo que no había visto hasta ese momento: las teclas estaban tintadas de rojo.
— Tócala de nuevo — repitió ella con los dientes apretados.
— ¡No puedo! ¡No puedo más! — explotó.
— ¡Tócala otra vez!
— ¡No puedo, joder! — Gritó aún más fuerte. Y añadió alzando las manos: — ¡Me sangran los putos dedos!
— ¡Y MÁS QUE TE VAN A SANGRAR!
Había estado dándole clases casi un año entero, había sido el alumno que más tiempo había pasado con ella. Pensó que le hubiera dejado vivir si no se hubiera precipitado todo. Reconocía que ella también tenía parte de culpa por olvidar echar la llave y bloquear la habitación a los ojos curiosos. Pero el muy imbécil se entrometió traspasando la puerta equivocada y miró lo que no debía mirar. Quizás él creyó que no había descubierto nada fuera de lo normal, pero para ella era su gran secreto, su motivo para seguir viva y no podía soportar que violaran de aquella manera su intimidad. Y decir “desmontado”… eso… eso fue lo peor. Le sacó de quicio y le empujó a tomar la decisión de que aquella tarde sería la última clase de su alumno diecisiete y nunca más pronunciaría su nombre.
Los restos del alumno diecisiete estaban en la bañera. Quedaba poca cosa. Había desaparecido casi en su totalidad. La mayoría de sus huesos acabarían convertidos en las últimas cinco teclas blancas de las ochenta y ocho que tendría su piano. Cinco era un buen número. A mejor alumno, más teclas asignadas. A más fuerza de voluntad por aprender y dedicación, más notas. Sería el fa, el sol, el la, el si y el do más agudos. Sus notas. Como con todos los demás alumnos, aprovecharía su cuerpo para dar forma a su obra: con el pelo y los tendones, trenzaría alguna cuerdas; cartílagos y parte de los intestinos fabricaría algunos martillos… Ya vería cómo sacar el máximo provecho de su querido último alumno. Ah, y lo más importante… lo que había reservado especialmente para su favorito: la banqueta. ¡Qué bien quedaría su piel forrando el cojín!
Así, no solo le recordaría cada vez que tocara las cinco últimas teclas de las ochenta y ocho disponibles, sino que le tendría presente constantemente por estar sentada sobre él. Al fin y al cabo, no había podido evitar cogerle cariño.
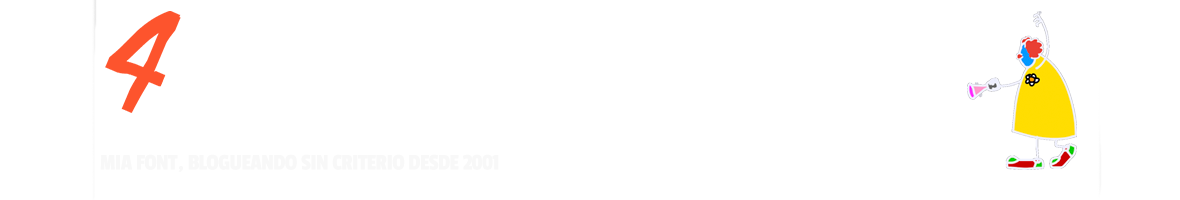
Per molts anys!!!
Nunca podría ser tú
La ciencia no lo permite.